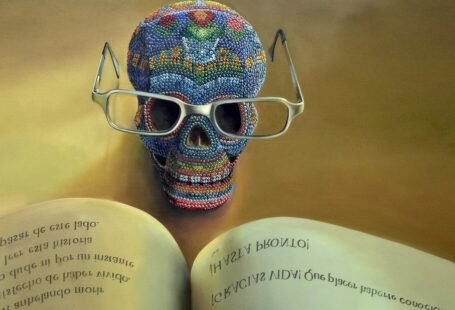«Pero si cuando entro Gandhi o El Péndulo tienen letreros vistosos con los que encuentro rápidamente libros que sé que me gustarán», dirán algunas personas. Y ese es el punto: los géneros son herramientas para catalogar a los libros por ciertas características que comparten. Hasta ahí son buenos, divinos, gloriosos.
El problema es cuando los géneros se ponen por encima de las historias que engloban. En el arte, como en el lenguaje no hay objetividad. Todo se vale. Por lo tanto no hay límites a lo que puede hacerse o no. Claro que hay reglas de ortografía y puntuación en las lenguas escritas, sin embargo de pronto llega un Saramago y se ríe de ellas y hace algo hermoso (y deprimente). Los géneros no son algo inherente a los libros.
También hay estructuras narrativas simples que todos conocemos. Un ejemplo es la cronología de principio a fin y los tres actos que van desde una introducción, hacia un desarrollo y finalmente un desenlace. Ante ellos aparecen desde Homero con sus relatos in medias res, hasta Cortázar con Rayuela y sus ganas de llevarnos por múltiples formas y caminos del mismo texto; es más, si queremos ignorar partes de esa novela, nos encontraremos con una nueva versión de la misma.

Los géneros son una herramienta del mercado editorial
Actualmente los géneros más conocidos son los que se usan para vendernos «algo parecido a lo que ya te gustó antes». En secundaria y preparatoria se enseñan los géneros literarios narrativo, lírico y dramático, pero no vemos eso en los pasillos de las librerías. Mucho menos sus subgéneros como la epopeya o la épica. Algunos sobreviven, tales como el cuento y la novela, pero de nuevo: al hablar de géneros hoy en día es más común pensar en términos como: terror, suspenso, policiaco, comedia, romance, fantasía, etc.
Y cada persona que lea esto sin duda puede imaginar clichés de cada uno de esos géneros, desde entes espantosos y sobrenaturales, hasta amores imposibles que, después de todo, sí fueron posibles. O tal vez algunos magos que viven en nuestra actualidad y tienen que lidiar con la dualidad del mundo cotidiano y el mágico.
Al leer una historia, no debería importar nada más que la historia misma. El problema que enfrentamos en nuestro modelo económico es que se ha dado un valor monetario al arte, y se piensa que tiene relación alguna con la calidad. ¡Desgraciada mentira! Por esa razón existen los géneros: cuando algo nuevo aparece y es exitoso, la industria se apresura a producir y publicar muchas más historias que se parezcan, tanto en sus elementos, como en sus estilos y hasta en las portadas.
Esto crea una inundación de copias muchas veces mediocres de algo que pudo empezar bien (o a veces desde su inicio, muy mal). Un ejemplo es Tolkien con El señor de los anillos. Fue tan popular y exitoso, que por décadas han aparecido múltiples novelas que copian (a veces intencionalmente, otras no) lo que él hizo, pero con una calidad pobre. La literatura occidental del siglo XX y XXI está plagada de aventuras de fantasía épicas, en las que se toman elementos del medievo europeo.

¿Está mal?
Como dije al principio: los géneros son herramientas. Su función en el mercado y para buscar recomendaciones es útil, pero también tiene consecuencias graves cuando se les quiere dar mayor utilidad.
Limitan la creatividad de escritoras y escritores del mundo. Es común que la creatividad inicie su desarrollo con copias y referencias constantes a lo que nos gusta. Sin embargo también es frecuente que las personas que quieren escribir historias busquen activamente replicar lo que se ha hecho un millar de veces, porque no conocen otra cosa. Es decir, en lugar de querer contar una historia sobre tal o cual cosa o persona, nuestra mente tiende a pensar «quiero contar una historia de ciencia ficción / horror / misterio…» y eso nos encasilla.
Parte de este mal surge porque las mismas editoriales están sujetas a modelos de negocios que deben de ser rentables. Por ello se ven limitadas a publicar lo que pueden vender rápidamente en el mercado que es muy competitivo. Por ello las herramientas para autopublicación disponibles actualmente son una gran alternativa para publicar historias sin depender de sellos editoriales. Asimismo quien escribe debe leer de todo para romper esas cadenas que sujetan su imaginación cerca de lo familiar, para arriesgarse y hacer todo lo que le plazca.
Finalmente impiden conocer cosas nuevas. Si siempre contamos y leemos las mismas historias, lo diferente y nuevo se convierte en raro y ajeno. A veces hasta nos causa aversión y nos negamos la oportunidad de experimentar mayor diversidad. Sin embargo muchísimas grandes historias están ocultas precisamente en rincones entre géneros, que son difíciles de encasillar y por lo tanto de vender. Thomas Pynchon escribe novelas imposibles de clasificar en un género, pues son eso: historias. Su importancia es hacer lo que le venga en gana sea serio, ridículo, triste o gracioso. Otro ejemplo es Samanta Schweblin, de quien no me atrevo a intentar decir qué es lo que hace, pero vaya que lo hace bien.
Se vale leer por la razón que sea. Se vale leer lo que sea. Mi invitación es a cuestionar por qué leemos lo que leemos (más allá de porque nos gusta) y más importante: por qué evadimos ciertas lecturas y qué tendrían que incluir para que les diéramos una oportunidad. Démosles más de una.